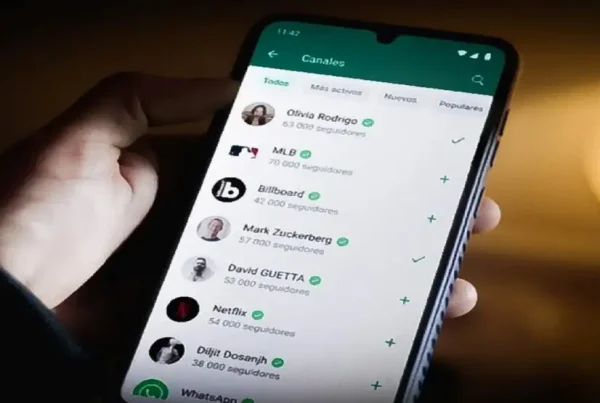Hace unos días, en una conversación con mi mejor amiga Florencia, en un momento me dice: “A mí también me hizo eso el algoritmo”. Y claro, me reí. Sabía perfectamente a qué se refería. El algoritmo, ese ente invisible, que parece conocernos mejor que nosotros mismos. De repente, Spotify me sugiere una canción que ni recordaba, o Instagram me muestra justo el producto que estaba pensando en comprar. Es como si el algoritmo supiera lo que quiero antes de que yo mismo lo haga.
Y ahí está el truco: dejamos de pensar porque el algoritmo ya lo hizo por nosotros. Nos guía, nos sugiere, y lo aceptamos sin dudar. ¿Querés una playlist? ¿Una película? El algoritmo ya sabe cuál te va a gustar. Y, aunque parece magia, en realidad es una especie de estandarización de nuestras vidas. Nos lleva siempre por el mismo camino, eliminando todo lo inesperado, lo sorpresivo, lo caótico que en realidad nos hace humanos.
Pero, ¿hasta qué punto dejamos que esta “máquina del deseo” maneje nuestras decisiones? Porque el algoritmo no sabe lo que es la incertidumbre, no entiende de dudas ni inseguridades. Solo procesa datos, reconoce patrones, y nos muestra un mundo predecible, hecho a medida de nuestros intereses, o al menos, de lo que sus cálculos suponen que son nuestros intereses. Nos convierte en consumidores eficientes, pero también predecibles.
El problema es que, al confiar ciegamente en las sugerencias, nos perdemos lo que está fuera de sus cálculos. El algoritmo le gusta que usemos sus funciones, que sigamos el camino marcado. Pero, ¿qué pasa con lo que no vemos, con lo que está fuera del menú? ¿Cuántas veces nos perdemos experiencias, personas o ideas porque el algoritmo decidió que no eran relevantes? Es como caminar en un mundo donde todo lo que no conocemos simplemente no existe, y ni siquiera nos damos cuenta.
No es que el algoritmo sea el villano de esta historia. Nos facilita la vida, sí, pero al hacerlo nos quita la posibilidad de errar, de explorar lo impredecible. El algoritmo nos empuja hacia la eficiencia, pero ¿dónde queda la curiosidad, el instinto de descubrir lo desconocido? ¿Cuántas veces confiamos en una sugerencia sin siquiera cuestionarla? Yo también lo hago. Y esa comodidad es una trampa dulce. Nos hace sentir que estamos tomando decisiones, cuando en realidad estamos cediendo nuestro criterio.
Lo más curioso de todo esto es que, cuanto más nos confiamos en el algoritmo, más difícil se vuelve salir de su esfera de control. Se convierte en una especie de asistente que no pedimos, pero que estamos acostumbrados a usar. Y, en ese proceso, perdemos el sentido de la aventura. Porque sí, la vida también es caos, riesgo, tomar caminos equivocados. Pero el algoritmo no se alimenta de eso, sino de lo conocido, lo seguro. Y, al final, eso nos lleva a una experiencia de vida que puede ser eficiente, pero que cada vez es más plana, menos interesante.
El algoritmo me mostró lo que creía que necesitaba, pero también me dejó con esa sensación de incompletud. Porque hay un mundo más allá de sus límites. Un mundo que no está calculado. Y ahí es donde está el verdadero valor de la experiencia humana. La vida no es solo predecible, y tal vez es hora de salirnos del camino fácil, de resistir la tentación del algoritmo, y de descubrir lo que realmente nos estamos perdiendo.