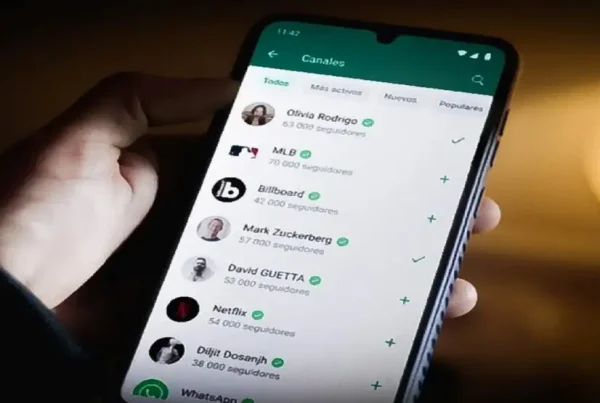La existencia se mide muchas veces en entregables. Fotos. Tweets. Stories. Comentarios lúcidos y graciosos. Reels con frase final que suene a epifanía. Hay que ser ingeniosos hasta para contar que estamos hartos. Hay que ser profundos sin parecer intensos. Hay que ser casuales, pero no demasiado.
No es solo presión de las redes. Es cultural. Es emocional. Es esa sensación de que, si no somos relevantes, desaparecemos. Que si no dejamos huella, no existimos.
Antes el silencio era un derecho. Hoy es una amenaza. No hablar, no opinar, no mostrarse puede ser leído como desconexión, como irrelevancia, como derrota.
Nos entrenaron para convertir cada paseo, cada café, cada libro leído en contenido potencial. Nos educaron para traducir la experiencia en material editable. Y en el proceso, nos fuimos perdiendo la posibilidad de simplemente estar. De no tener que gustar. De no tener que contar.
No digo que esté mal compartir. No digo que esté mal crear. Pero hay una diferencia brutal entre tener algo para decir y tener que decir algo.
Y esa obligación constante, ese fondo de pantalla emocional que nos empuja a ser interesantes hasta en los días más grises, termina moldeando incluso nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Nos juzgamos no solo por lo que hacemos, sino por cuánto de eso podría ser contado de manera atractiva.
Vivimos con miedo a volvernos intrascendentes. No a nivel existencial: a nivel algoritmo. Y en ese miedo, vamos entregando partes de nuestra espontaneidad, de nuestra intimidad, de nuestra capacidad de aburrirnos dignamente.
Capaz la verdadera resistencia, en estos tiempos, no sea desconectarse del todo. Ni desaparecer heroicamente. Capaz sea más simple. Más silenciosa. Volver a vivir momentos que no den ganas de sacar el teléfono para documentarlos. Volver a aceptar que no todo tiene que ser memorable. Que no todo tiene que ser compartible.
Volver a ser, a veces, simplemente personas que no tienen nada nuevo para mostrar. Y que, por eso mismo, siguen estando vivas de verdad.